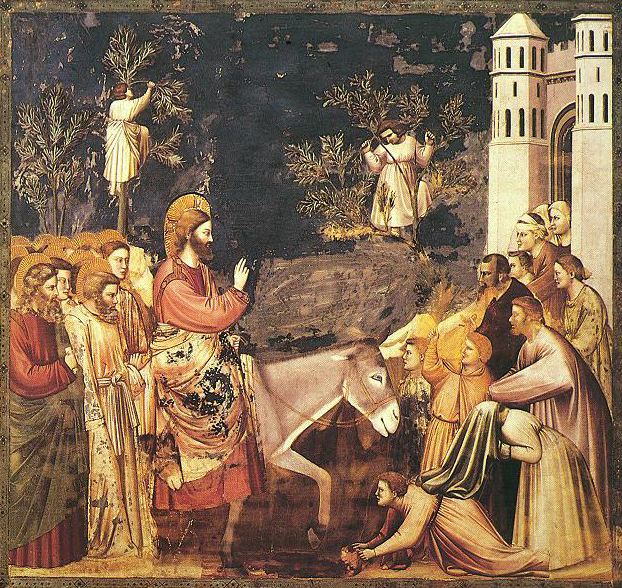
Entrada a Jerusalén, Giotto
14 de abril, 2019
Y toda la gente,
tanto la que iba delante de Jesús como la que iba detrás, gritaba: “¡Sálvanos! ¡Bendito
tú, que vienes en el nombre de Dios! / ¡Que Dios bendiga el futuro reinado / de
nuestro antepasado David! / Por favor, ¡sálvanos, Dios altísimo!”. Marcos 11.9-10, TLA
Dos aspectos, poco
señalados al momento de recordar la entrada de Jesús a Jerusalén, pueden ayudar
a comprender mejor lo sucedido en ese día singular. Por un lado: “De todos los
evangelistas, sólo Juan nos informa de que Jesús subió a Jerusalén en varias
ocasiones para celebrar la Pascua, la fiesta de las Tiendas y otra que no
especifica”. Por el otro: “La fuente Q [origen de los evangelios sinópticos] da
a entender que Jesús fracasó en diversas ocasiones al predicar en Jerusalén (Lc
13.34-35; Mt 23.37-39). En cualquier caso, Jesús no era muy conocido en la
ciudad santa”.[1] En
el esquema de Marcos, dominado por la insistencia de Jesús en pasar
desapercibido, su decisión de hacerse presente en la ciudad capital debió ser
el resultado de una profunda reflexión. Las preguntas asaltan inmediatamente
para tratar de explicar esto: “¿Quería sencillamente unirse a su pueblo para
celebrar la Pascua como un peregrino más? ¿Se dirigía a la ciudad santa para
aguardar allí la manifestación gloriosa del reino de Dios? ¿Quería desafiar a
los dirigentes religiosos de Israel para provocar una respuesta que arrastrara
a todos a acoger la irrupción de Dios? ¿Buscaba confrontar a todo el pueblo y
urgir la restauración de Israel?”.[2]
El biblista jesuita
mexicano Carlos Bravo Gallardo (1938-1997) plantea, acerca del gesto de “subir
a Jerusalén”: “No ha bastado la crítica al poder, para cambiar su mentalidad;
ni ha sido suficiente la denuncia del Centro, hecha en Galilea, para alertar al
pueblo contra la manipulación que aquellos hacen de Dios. Tiene que
enfrentarse, pues, con el Centro en el Centro mismo; tiene que definirse
claramente frente a tantas interpretaciones falseadas del proyecto de Dios
sobre la vida del pueblo y sobre su propia identidad”.[3]
Bravo expone el choque frontal entre Jesús, cuya conciencia mesiánica estaba
completamente afirmada, y el centro religioso-político que lo recibió con una
enorme sospecha, pero con la clara determinación de impedir que continuase
alterando el orden establecido. La apuesta de Jesús es completa: con su
presencia en Jerusalén conseguiría dos cosas: primeramente, “fortalecer y
acrecentar la esperanza de liberación del pueblo, de la que el Centro se ha
apropiado”, para lo cual, en segundo lugar, tendría que "desenmascarar lo que
considera que es el principal obstáculo por parte del Centro religioso: el secuestrar
para sí la Alianza, la Promesa y el acceso a ella”.[4]
El mesianismo de
Jesús estaba íntimamente relacionado con su anuncio de la venida del Reino de
Dios al mundo. Por ello, el acontecimiento de la entrada a Jerusalén, cargada
con todos los aspectos simbólicos que sólo podrían interpretarse cabalmente a
la luz de la esperanza en esa venida. En esa línea se orientaron las
tres acciones de denuncia profética que realizó Jesús: entró en un burro, para
mostrar al pueblo que no era el líder militar violento que esperaban (11.7); maldijo
la higuera (11.12-14) y expulsó del templo a los mercaderes (11.15-18): “su
asunto es contra el Centro religioso y por eso irá ‘directamente hasta el
Templo’ (11.11), para desenmascarar su injusticia y esterilidad y para que sepa
el pueblo que ya nada debe esperar del Templo en lo referente a Dios, la vida,
la Promesa”.[5]
Jesús anunció la
cercanía del reino de Dios en palabra y en acto, al enseñar y predicar, y al
cubrir las necesidades del pueblo y acompañarlo. Todo lo que dijo e hizo estuvo
en función de ese anuncio, por lo que el acto profético de entrar a la ciudad
también debe ser leído en esa clave. El Reino de Dios se hizo visible (y
vivible) anticipadamente en ese acontecimiento, pues Jesús, como persona, era
el portador del Reino de Dios y encarnaba en sí mismo todo lo relacionado con
él. La intensidad con que transmitió la presencia de ese Reino entraría,
inevitablemente, en contradicción con los poderes humanos instalados en la
historia que controlaban la vida de las personas. Siendo Jesús el centro del
Reino de Dios, todo lo demás pasaba a un segundo término: la ciudad, el templo,
el culto, el imperio. Esa fue la causa por la que él se condolió de la ciudad (en
la versión de Mt 23.37), aunque sin dejar de subrayar su pasado criminal en
contra de los impulsos proféticos.
Jesús anticipó la
presencia del Reino de Dios mediante un auténtico “asalto” de la ciudad que,
por un momento, se convirtió, según su vocación antigua, en auténtico escenario
de la presencia divina y de su consumación como tal. La gente pudo experimentar,
por un instante, la presencia de ese Reino dominado por criterios completamente
diferentes a los del poder en turno: un rey humilde, rodeado de sus súbditos empobrecidos,
pero sinceros, recibe la alabanza y el reconocimiento por la liberación integral
que estaba consiguiendo para ese pueblo pobre (el salmo 118 cumple aquí una gran
función de recuerdo movilizador), del cual no se iba a servir, sino que, por el
contrario, había venido sirviendo durante todo su ministerio. Realidad y espejismo
al mismo tiempo, la acción simbólica de Jesús tiene, además, un toque
carnavalesco pues fue capaz de suspender, en la conciencia histórica de quienes
lo acompañaron y fueron testigos, la formalidad del dominio oficial por una
alegre celebración popular. Jesús y el Reino mismo le pertenecieron al pueblo
por un momento que debió parecer interminable, pues se trataba de un acontecimiento
escatológico e histórico al mismo tiempo. Estamos ante un verdadero “Jesús del
pueblo”, no de los gobernantes, ni de los líderes religiosos y mucho menos de nuestra
mercadotecnia actual. ¡Es un anticipo genuino del Reino de Dios cuyo sabor nos
acompaña hasta hoy!
La máquina de la
esperanza se echa a andar. “¡Viva el hijo de David! ¡Bendito el rey que viene!”.
¿Quién no quiere un rey que se mezcla con el pueblo para enseñar y sanar, un
rey que alimenta a su pueblo hambriento, un príncipe de paz? Se juntan, lo
aclaman; a falta de otras cosas levantan ramas como pancartas, le echan la
propia ropa a modo de alfombra real. Es una entronización popular, el reflejo
escondido de siglos que se muestra en la expansión profética. Y así, a grito en
cuello, con vítores y exaltaciones mesiánicas, entran en la ciudad.
No todos están
contentos por esta espontánea manifestación. […]
Pero la multitud
aclama, no se detiene. Lo que vive es más fuerte que las razones de los
razonantes: la esperanza y el afán de justicia, el anhelo libertario y la fe
mesiánica que ahora se muestra no conocen de cortapisas legales. Los gritos se
suceden como expresión de alegría. “Si vino a Jerusalén es porque ahora se
decidió a dar la batalla decisiva”, piensan algunos, y sin saberlo, ellos
también profetizan, aunque será de una manera muy distinta a la que imaginan.
Ahora es el momento de estar de su lado. […]
En fin, se trata de
aunarse con esa multitud de peregrinos que todavía confía en que hay una
libertad posible y una justicia en puerta. Se trata de reconocer a nuestro rey,
reconocer cuál es realmente nuestro rey y seguirlo.[6]
[1] José Antonio
Pagola, Jesús, aproximación histórica. Madrid,
PPC, 2007, p. 353.
[2] Ibíd., p. 252.
[3] C. Bravo
Gallardo, Jesús, hombre en conflicto. El
relato de Marcos en América Latina. 2ª ed. corregida y aumentada. México,
Centro de Reflexión Teológica-Universidad Iberoamericana, 1996, p. 194.
[4] Ídem.
[5] Ibíd.,
p.
195.
[6] Néstor Míguez, Jesús del pueblo. Para una cristología
narrativa. Buenos Aires, Ediciones Kairós, 2011, pp. 102-103, 107.


No hay comentarios:
Publicar un comentario